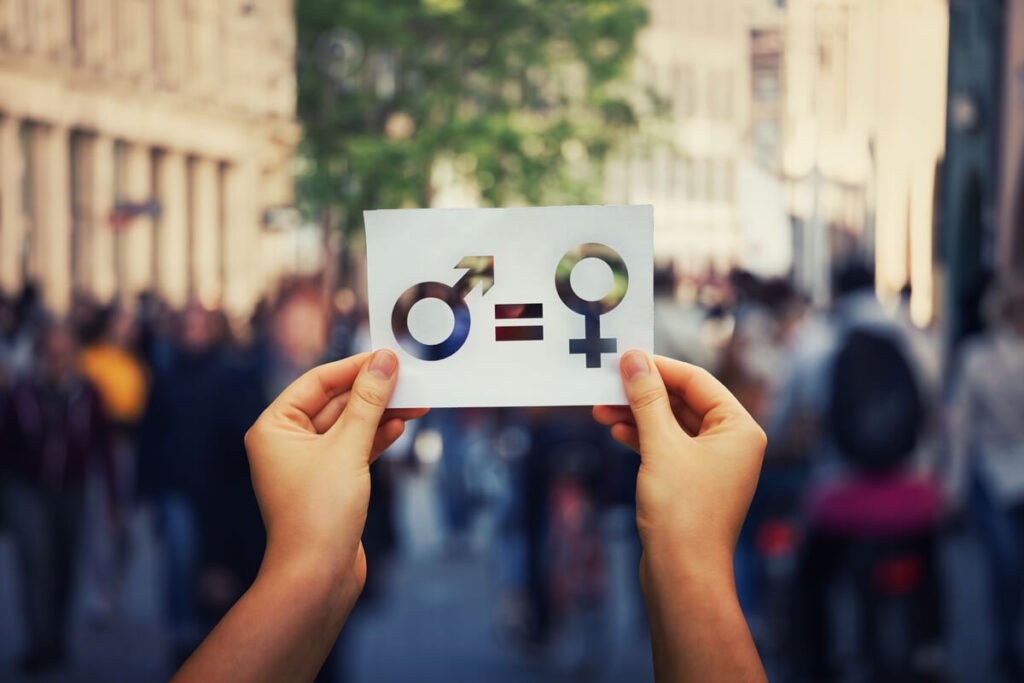
El primer semestre de 2025 ha sido un periodo clave para observar los pasos iniciales de los gobiernos recientemente electos en Iberoamérica. En varios países, las promesas de igualdad sustantiva, erradicación de la violencia de género y garantía de derechos para las mujeres formaron parte central del discurso electoral. Sin embargo, ¿estas promesas se han traducido en acciones concretas y transformadoras?
Desde la llegada de nuevos liderazgos como el de Claudia Sheinbaum en México, Gabriel Boric consolidando su agenda en Chile, o el giro conservador en Argentina con Javier Milei, el panorama regional es diverso y complejo. Evaluar los avances implica mirar más allá del discurso: se trata de observar presupuestos, leyes, decisiones judiciales, ejecución de políticas públicas y, sobre todo, voluntad política.
Entre la promesa y la realidad: el caso mexicano
La elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México marcó un hito histórico. Su discurso ha incluido una fuerte apuesta por la igualdad, el fortalecimiento de programas sociales y la inclusión de mujeres en el gabinete. No obstante, en estos primeros meses, las organizaciones feministas han advertido que aún no hay acciones concretas diferenciadas para atender la violencia feminicida ni para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
¿El hecho de que exista una fiscal mujer al frente de una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres es un avance? Aunque ha sido visto como un logro simbólico, queda por verse si se traducirá en un acceso efectivo a la justicia. Además, el presupuesto destinado a refugios y centros de atención para mujeres en situación de violencia no ha tenido un aumento significativo y, de hecho, lo tienen “atorado”.
Un caso concreto que ha generado preocupación es la ausencia de una estrategia nacional contra la violencia feminicida en los primeros meses del nuevo gobierno. A pesar de que México registró 852 feminicidios en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se han anunciado medidas específicas nuevas para enfrentar esta problemática. Por el contrario, diversas colectivas han señalado que los recursos destinados a los Centros de Justicia para las Mujeres permanecen limitados, y que sigue pendiente la implementación efectiva de órdenes de protección en muchos estados.
Retrocesos visibles: el caso argentino
Con la llegada de Javier Milei al poder, Argentina ha experimentado un retroceso dramático en políticas de igualdad. En los primeros meses de su gobierno se eliminaron o redujeron sustancialmente programas clave del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, entre ellos las casas de resguardo y las capacitaciones obligatorias en Ley Micaela. La narrativa estatal ha girado hacia un discurso de “libertad individual”, negando las desigualdades estructurales.
Las feministas argentinas han salido a las calles para denunciar que la violencia de género no se combate con meritocracia ni con libertad de mercado. El vaciamiento de las instituciones de género evidencia una agenda negacionista que pone en riesgo derechos adquiridos en las últimas dos décadas, como la interrupción voluntaria del embarazo.
Avances parciales: Chile y Colombia
En Chile, el gobierno de Boric ha impulsado algunos cambios legislativos importantes, como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres aprobada en 2024. Sin embargo, su aplicación efectiva aún enfrenta resistencias institucionales. Además, persisten las brechas salariales y la baja participación de mujeres en cargos de alta dirección.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha promovido la transversalización de la perspectiva de género en los planes de desarrollo, pero los conflictos armados y la violencia territorial han limitado el alcance de estas políticas, especialmente para las mujeres rurales e indígenas.
Tensiones entre lo simbólico y lo estructural
Un denominador común en la región es que los avances más visibles suelen ser simbólicos: nombramientos de mujeres, lenguaje incluyente, discursos progresistas. Sin embargo, los cambios estructurales (presupuesto con perspectiva de género, acceso a servicios, garantía de justicia y autonomía económica) siguen siendo lentos y fragmentados.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en que la igualdad no se mide solo en números o en imágenes, sino en la capacidad real de las mujeres para vivir libres de violencia, tomar decisiones sobre sus cuerpos y participar plenamente en la vida económica y política.
¿Qué esperar para el segundo semestre?
El segundo semestre de 2025 será clave para saber si las nuevas administraciones consolidan una agenda de igualdad o si la convierten en una herramienta meramente retórica. Es urgente que los gobiernos:
- Aumenten los presupuestos para políticas de igualdad y combate a la violencia.
- Garanticen el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.
- Fortalezcan los mecanismos de justicia con enfoque de género.
- Implementen acciones para cerrar la brecha salarial y de cuidados.
- Escuchen a los movimientos de mujeres, no solo los coopten.
La igualdad de género no es una concesión ni una moda electoral. Es una deuda histórica que los nuevos gobiernos deben saldar con hechos, no con simbolismos. A medio año de gestión, la región sigue esperando resultados concretos que coloquen la vida de las mujeres en el centro de las decisiones políticas.
Abogada y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Especializada en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas, así como en la agenda de las juventudes.



